Seguir leyendo... Proscripción de los «clásicos» de todo tiempo, que expresan el privilegio y son instrumentos de opresión en manos de clases o castas dirigentes y autoritarias, inútiles o inutilizables para los fines funcionales o de potenciamiento de la eficiencia, o utilizados de manera que parezcan todavía válidos en lo que de ellos es reducible, incluso con violencia, a los problemas poco a poco planteados por la actual sociedad y, como tales, también dísfrutables por un seguro consumo, ya que la capacidad de comprensión y de penetración han sido debidamente reducidas y continúan siéndolo. Proscripción, sobre todo, de las verdaderas energías creadoras, de los autores escorbúticos, de ideas puntiagudas, que no se prestan a redondeamientos y que han contribuido al crecimiento de la verdadera cultura y a la formación de un mundo humano y cristiano. También en este caso es rentable servirse de la mágica palabra «democracia», excelente para el «encantamiento», sobre todo si se la vende al revés, al peor ofertante, al «in quantum» para todos, operación a largo plazo; pero la vela, ya no de cera virgen, es una gruesa candela de sebo que permite al peor vencer en la subasta. En efecto, cultura y escuela «democráticas» se han identificado en la actualidad con la lucha contra el pensamiento creativo y contra el estudio formativo o que hace «cultos», privilegio de pocos «reaccionarios» antisociales, cuya eliminación ha sido y es tarea del populismo de ayer y del «masismo» de hoy: para que no le nazcan más, y, si le nacen, sean sofocados por el ambiente de modo que no se desarrollen, y, si precisamente son duros para morir, sean destinados al aislamiento, de modo que no sean ya comprendidos; no inteligibles, queden como documentos de épocas de alienación y de esclavitud, metidos en el mismo escondrijo que recoge los instrumentos de tortura .¿Ya qué o a quién puede servir en la Sociedad mundial del bienestar, gobernada por los tecnócratas, la «comprensión» de Esquilo o de Platón, de Dante o de Goethe? No «estimula» la producción ni promueve los consumos y la expansión económica, no «responsabiliza» al poder industrial ni al obrero y, lo que es peor, los «burocratiza» por los «complejos» de que es responsable la «meritocracia», que, antidemocrática, impone «elecciones alienantes» en menoscabo de las «de fondo», las únicas que «culturalizan» sin diferenciar, ya que tienen tal impulso «promocional» que echan a todos en la única clase diferencial superviviente.
Aquí se encuentran dos voluntades diversas y convergentes: la tecnocrática, consciente de que sólo puede mandar y dominar si la cultura creativa del pasado se convierte en letra muerta o documento para ejercicios filológicos y deja de producirse otra, dos seguros contra la ascensión de niveles superiores, o al menos contra una educación más difundida de la sensibilidad respecto a los valores, y siempre en favor de la retrocesión irreversible incluso de cuantos están dotados; y la voluntad de la masa, solicitada y favorecida por los mismos manipuladores de la sociedad del bienestar, para instaurar evaluaciones favorables a ella, de modo que haga de protagonista en las candilejas, y no porque se halle educada o formada —verdadero cometido de una democracia auténtica—, sino porque todo ha descendido al nivel del «hombre-masa» el que la tecnocracia puede dominar tranquilamente sin. el estorbo de las cabezas que sobresalen, difíciles de convencer, a no ser que se dejen corromper, de que la promoción del bienestar como tal sea el óptimum de felicidad. También el «hombre medios está destinado a desaparecer bajo las ofertas del mercado, ya que no deberá existir uno caito» y uno «bajo», ni el «primero» ni el «último», sino un solo tipo, para aplacar el «resentimiento» que protesta contra los méritos y las diferencias, y vendrá a menos también el rebaño, no porque sean todos leones, sino porque los pastores estarán al nivel de lo colectivo: y la asfixia de la cultura es completa.
De este modo, los mitos proletarios de la igualdad, del humanitarismo, etc. explotados por la sociedad del bienestar, que se finge socialista para enervar el socialismo, cristiana para vaciar el Cristianismo —se finge todo, incluso pacifista para mejor vender armas, y también feminista para que la demolición de la mujer no sea privilegio de pocas— son reexhumados y nuevamente propuestos, no en una ideología nueva, sino como ingredientes de otra subdesarrollada, al alcance de los bien deseducados e inmunizados contra los virus de los valores y de la cultura que los revela como ofensivos de la igualdad entre los hombres y como fuerzas destructivas de la sociedad del bienestar. De aquí la desconfianza hacia quien «está por ver», que restablece desniveles intolerables; el odio hacia la cultura, que mortifica a la masa y es lujo inútil que pretende iluminarla a distancia; la guerra a la inteligencia por parte de la estupidez coalicionada, tosca, mezquina y vulgar; de aquí el desencadenamiento de la impiedad cultural. Lo mismo que es preciso abolir los privilegios de clase, dados por la detentación de la riqueza, fruto de la explotación del trabajo, no a través del desarrollo de la conciencia moral y religiosa, sino contra tal conciencia responsable de la explotación y en nombre de una ajusticia» entendida como derecho a todo de todos y de cada uno, por lo que nadie da nada (niente) a ninguno; lo mismo que la riqueza de pocos no debe ofender la pobreza de los muchos y debe ser redistribuida con fines sociales, pero dejándose a las espaldas la pobreza en el espíritu, así urge abolir el privilegio del pensamiento y de la cultura para la realización de la «democracia cultural». Si tal democracia es asechada por alguna cabeza caliente, que se la compre o se la aisle, se la desanime con el silencio o el desprecio, se la obligue a callar; que se prepare en hora buena una escuela de todos, donde la enseñanza sea «estructurada» de modo que las que nazcan no se rebelen; si después alguna es tan «dura» que resiste, siempre hay el buen precedente de la roca Tarpeya para los deformes de mente; tanto ganan los tecnólogos, los sociólogos, los pedagogos y los cibernéticos.
A la tecnología y a la tecnocracia le basta la «cultura» mediocre, gris, incluso trivial, de la que la tecnología misma es fruto anónimo y poderoso: técnicos e inventores a nivel técnico lo pueden ser todos, como, al mismo nivel, cualquiera puede llegar a ser «experto» y burócrata; y quien nace para ser «científico» ha de ser reducido a «gran» tecnólogo pagándole bien; si no se corrompe, prívesele de las posibilidades de investigar. Así todos, sin estrujarse la cabeza, pero llenándose el cerebro de cálculos y métodos, pueden aspirar a un puesto en la bahía de Houston, obtener premios, éxito, popularidad, riqueza, o consolarse con el pensamiento de que quienes los obtienen son como ellos, aunque más afortunados; pero ninguno puede hacerse la ilusión de ser como Dante o Platón: todos aparecer y desaparecer, «máscaras prontas a destriparse al canto de «liberté, égalité, fraternité», con tal de permanecer un minuto más en el escenario, escuálidamente felices de tener muchas cosas en el olvido de ser y del ser, un mucho o todo que es nada (niente), pero que da satisfacciones . No ya la clase de los dadores de trabajo —poetas, filósofos, científicos, santos— y la de los trabajadores, sus glosadores o intérpretes, unos y otros necesarios para la cultura, que debe ser creativa, pero no puede carecer de conectivo cultural: una sola clase, la de los productores de «documentos» culturales al mismo nivel del lector, ya no ofendido por la autoridad del «clásico», y del intérprete que no tiene ya nada que interpretar ni que profundizar, él mismo autor de cultura; nadie hace mal papel y todos hacen el suyo, abolido el privilegio de quien emerge. No más «maestros», sino todos a hablar del más y del menos, de los hechos del día, de lo que interesa en este momento la categoría; no más cultura que marca las distancias, sino aquel tanto de aprendizaje útil y rentable, de modo que quien enseña y quien aprende sean «iguales» apenas el dis-cente ha aprendido cuanto le es necesario para un arte o un quehacer. Así, la masificación funciona a nivel cultural, y el quietismo a priori propio del hombre de hoy, que en el fondo ha renunciado a la lucha, la favorece. Dador de trabajo se llega a ser, pero lo llega a ser sólo quien nace para ello; trabajador se llega a ser solamente; el privilegio de nacimiento es abolido también en este campo, y por eso es necesario preparar cuidadosamente un ambiente familiar, social y escolar que opere como el Polo Norte sobre la rosa.
A esta obra contribuye también el empleo de la riqueza en dirección única, en cosas de utilidad económica respecto a los fines de la expansión: no de obras que «duran», sino de las que «rinden» y dan trabajo para aumentar las posibilidades de adquisición y, por tanto, de consumo, que se hacen y se deshacen, se hacen y perecen. No hay banqueros o mercaderes que, además de hacer sus negocios, piensen en construir Florencia y Venecia, ni siquiera en conservarlas, ni príncipes que permitieran a Ariosto escribir el Furioso contentándose con un poco de incienso en alguna octava; y la Romanidad no consiste en los acueductos ni en las vías que, sin embargo, seguimos usando. Esta dirección no ahorra nada, ni siquiera las obras culturales cuyo fin primario no es el consumo o el éxito, sino el «consistir» como tales, el nacer vivientes de vida propia, «duraderas» por sí mismas. Mercancía de consumo al igual que toda otra, debe llegar a ser de masa, «confeccionada» para las grandes tiradas o para empleos de progreso económico, o, mejor dicho, prefabricada en «equipo» sobre asuntos de seguro éxito, con ingredientes bien dosificados, según una técnica que es cada vez más perfeccionada con la ayuda de la sociológica y psicológica. A quien se rebela frente a la violencia, se le aisla: nada de editores, nada de difusión con los medios de comunicación de masas; quien se rinde, se le aprisiona en el engranaje y, si tiene talento, se le estruja; en cambio, gana mucho y mucho se habla de él; después, el olvido y la rebelión y el odio contra la sociedad de quien, habiendo sido un fingido «cualquiera», no se resigna por vacío interior a ser aquel Don Nadie que en verdad, no obstante los fuegos fatuos, siempre ha sido.
La impiedad cultural, consecuencia de la pérdida de la inteligencia del ser, eleva a principio el «pasar», negando todos los valores, la historia, que, como he escrito en otro lugar, no es «lo que pasa» sino «lo que queda», no lo que es de un tiempo, sino de todos los tiempos y a todos los agota: obsolescencia pura, corrupción y disolución de la cultura que no puede llamarse siquiera antihistoricidad, sino ahistoricidad del hombre reducido a cosa, a la especie que se reproduce, desierto de lo humano. Lo que se produce y envejece pronto se sustituye por algo ilimitadamente, y nada es completo, perfecto en sus límites: la litada no se sustituye, ni se le añade nada, no pasa: es. Y así el hombre de hoy, oprimido por la obsolescencia de lo que produce y trastornado por la aceleración del producir-consumir, trata de evadirse a un pasado que jamás ha sido tan bello como lo recuerda, o a un porvenir que jamás será tan bueno como lo espera; se esfuerza en conservar lo que inexorablemente se le va, para que dure todavía un poco, o se rebela y quiere destruirlo todo. El trabajo de los adeptos a la cultura se ha reducido a un «comentario» diario de las mudables sitúaciones, a la civilización tecnológica y a sus progresos sin sombra: tal como sopla el viento, vienen de allá y vuelven de acá; también la opinión pública está «persuadidas para juzgar los productos culturales no por el mérito, sino por las opiniones o humores políticos y sociales, según los esquemas artificiosos de «reaccionario» o «progresista», y al desgraciado que osa discutir, nadie le ahorra una campaña denigratoría o el silencio, terrorismo que provoca al mismo tiempo nuevas concesiones y nuevas actitudes protestatarías. Los llamados «intelectuales», con algunas excepciones, van a remolque de otras fuerzas, juegan cartas elegidas por los otros y se prestan al juego; juegan según ideologías ya manipuladas, se adaptan a lo que no nace de ellos; los llamados críticos han sustituido desde hace tiempo el juicio crítico por el comercial. También los científicos acaban por servir a la tecnocracia, pero son menos cortesanos que los literatos «sin letras», aunque no a la manera de Leonardo, si bien comienzan a pedir un poco más de húmame litterae y de profundidad filosófica, de pietas por la misma ciencia.
Cometido de la verdadera cultura en cuanto formativa del hombre integral —y en este sentido cultura es libertad— es oponerse a la reducción de todo a la funcionalidad, rehusar la invasión y la violencia del mecanismo, no entrar en el engranaje, ser ella misma: producto del espíritu que, como tal, no puede y no debe someterse a cuanto le es extraño, y menos que nada a la extrapotencia y a la omnipresencia de la comercialización; y precisamente en esta oposición están su autonomía y a la vez su compromiso social. No se trata siquiera de anticonformismo, posición tan cómoda como el conformismo, que hace vivir bien y poetizar mal: el verdadero hombre de cultura jamás se dirige a propósito de esta o a aquella situación, a esta o a aquella alineación, a la masa o a la élite, aunque tiene en cuenta esto y lo otro, pero está todo en su obra creativa y le es extraña la mezquina preocupación de ir al paso con la realidad que le circunda. Ninguna obra de cultura, si lo es de verdad, se puede reducir a la práctica o puede aceptar su censura; si la acepta, ha nacido muerta. Pero incluso ser uno entre los mediocres sometidos, no a todos les va bien; y los vencidos, de muy inclinados, se hacen rebeldes y destructores, se desahogan con el pretexto de hacer la revolución, y todo queda como antes, inmóvil en su corrupción y en la impiedad, fajado de lugares comunes, de slogans publicitarios alejados del gusto, de la paradoja, del humorismo, en la ausencia del hombre sustituido por las cosas, todas insignificantes porque carecen del signo de la inteligencia.
No es del todo verdadero que la sensibilidad cultural y civil de un hombre o de un pueblo se revele en tiempos de violencia manifiesta y por la resistencia que sabe oponer; se revela también en tiempos prósperos y más o menos tranquilos, por la resistencia que sabe oponer a la violencia oculta y sutil, a las opresiones maliciosas o doradas, al totalitarismo, el de hoy, que serviliza la cultura hasta suprimirla bajo la tiranía del consumo, más peligrosa quizá que las dictaduras políticas, que al menos provocan el ansia de la libertad y no adormecen. Esta sensibilidad no se ha rebelado, ha cedido; el Occidente, en efecto, estaba perdido desde hacía tiempo, y el Occidentalismo ha barrido las últimas resistencias. La tecnocracia, como tal, es antiliberal y reaccionaria, ideológica en los límites que ella impone para un «ordenado» progreso que favorece la eficiencia, confiada solamente en los robots, en los managers, en los técnicos y en los expertos: el Occidentalismo ha encontrado en ella su más plena expresión, el vértice de la corrupción para nada {mente), impresionado por los nuevos y fáciles entusiasmos ideológicos de Trotzski, Mao, etc., que sirven a su consolidación, siendo promotores de una escatología totalmente mundana, de un profetismo terrestre, de un retorno de los viejos mitos del humanitarismo y del pacifismo, que son cosa muy distinta del amor por la humanidad y por la paz, son radical escepticismo coincidente con el nihilismo o la pérdida de los valores, vendidos por el solo valor de la vida, que no es sacrificada, ni siquiera subordinada, a nada. Pero precisamente esto, con el humanitario pretexto de vencer el hambre en el mundo en un momento en que el Occidentalismo no sabe cómo resolver el problema de la supervivencia de los pueblos «desarrollados» ante las calamidades producidas por su mismo desarrollo, da nuevo impulso a la expansión y a la eficiencia, nuevo poder a la sociedad del bienestar, que continúa procediendo según el «método de la reducción a», propio de la egoidad por odio; y, sin el principio de la dialéctica de los limites, propio de la alteridad por amor, la impiedad continuará su obra de destrucción incluso del valor económico, que tiene valor si está signado por el límite del ser.































































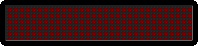




 Transmutación-plantilla:
Transmutación-plantilla: 
0 comentarios:
Solo se publicarán mensajes que:- Sean respetuosos y no sean ofensivos.
- No sean spam.
- No sean off topics.
- Siguiendo las reglas de netiqueta.
Publicar un comentario